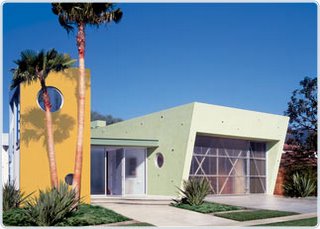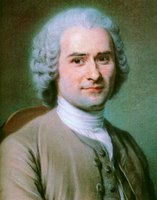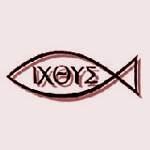En esta oportunidad, quiero comentar un texto de Fernando Atria, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el cual se exponen magistralmente ciertos puntos que parecían ajenos ya al debate.
La ponencia consta de dos partes: en la primera se discuten las condiciones necesarias para una política social igualitaria, además de mostrarse ciertas coincidencias entre la derecha y la izquierda que muchas veces pasan desapercibidas; como concluir que la igualdad sólo es posible en condiciones de abundancia material, o que la motivación de mercado es algo inherente al hombre, y por tanto inmodificable. La segunda parte gira en torno a desmentir esta última premisa, reconsiderando el impacto que tienen las instituciones sobre la estructura de motivación individual de las personas.
Mi comentario se centrará sobre todo en esta última parte, donde estimo que reside lo medular del texto: el desarrollo de la tesis que afirma que la premisa que consagra a la motivación de mercado como parte de la naturaleza humana, es sólo ideológica.
Pero, ¿Qué es la motivación de mercado?. Es lo que hace que las personas estén dispuestas a producir (o actuar) sólo en la medida que obtengan por ello un retorno. Es la base del "altruismo limitado" de Hume.
Este texto viene a dar una luz de esperanza a aquellos "huérfanos de la izquierda"(ideológicamente hablando), que se sumieron en tal estado luego de que Marx aceptara en la "Crítica al Programa de Gotha", que la motivación de mercado era parte de la esencia humana, pese a sostener otra tesis en el Prefacio a la "Contribución a la Crítica de la Economía Política", a saber:
"La totalidad de [las] relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se erige una superestructura jurídica y política, y a la que corresponden formas específicas de conciencia social" (Marx, 1858: 159-60).
Motivación y Ciudadanía
En base a lo expuesto, se puede trazar una diferencia entre una política liberal y una socialista (si

esta última prefiere la posición que Marx sostiene en el
Prefacio, y si acepta la premisa de que la "estructura básica" de la sociedad (Rawls) se corresponde con ciertas formas específicas de conciencia social") de la siguiente manera:
Los pensadores liberales se inclinan por dar prioridad a las formas de conciencia social, afirmando tácita o implícitamente que son anteriores a las instituciones de la estructura básica, es decir, son pre-institucionales; lo que hace que las últimas se adecuen a las condiciones fijadas externamente por las primeras. La política socialista niega esa prioridad, sin indicar esto que afirme la inversa.
Para reforzar esta diferencia, se hace referencia a la igualdad, donde para la izquierda lo importante no es la pobreza en sí, sino la reducción de esta, en tanto es causa de privación: en este contexto, las instituciones y políticas asistenciales tienen una finalidad asistencial más que redistributiva.
La visión que se trata de formular (socialista o "rousseauniana") incorpora el impacto de esas instituciones públicas en las "formas de conciencia social", cosa que la concepción liberal considera un hecho externo.
Este impacto se vería expresado en la tendencia que describe Giddens: "los ciudadanos serán crecientemente renuentes a pagar impuestos cuando lo recaudado no es utilizado en su beneficio"
¿Por qué ocurre esto?
"En la versión socialista...es un resultado (a lo menos parcial) del modo de diseño y funcionamiento de las instituciones públicas (que han sido notoriamente colonizadas por el mercado o su lógica en las últimas décadas, no sólo en Chile) y dar a ese hecho el lugar que le corresponde implica reconocer un criterio adicional de evaluación de las políticas e instituciones públicas. Quizás la introducción de sistemas privados de salud contribuye a modificar la imagen que los ciudadanos tienen de sí mismos y de sus deberes para con el otro, haciéndolos (entre otras cosas) más renuentes a pagar impuestos cuando lo recaudado no es utilizado en su beneficio.", afirma Atria.
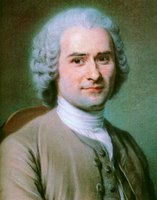
Esto porque las instituciones definen el contenido de la ciudadanía, en el sentido de que son ellas las que definen los derechos y obligaciones que, en tanto ciudadanos, las personas tienen (ellas, incluso, determinan quiénes son y no son ciudadanos). Aquí está la tesis principal:
"Las instituciones no sólo constituyen el contenido de la noción de ciudadanía sino que también contribuyen a configurar la manera en que las personas se conciben a sí mismas y a sus relaciones con otros como personas que comparten una polis."
Para una mayo claridad, puede ser hecho otro contraste: la política puede ser concebida de un modo análogo en cierto sentido al mercado desde los orígenes de la tradición liberal. Para Adam Smith, el mercado es una institución cuyo atractivo es coordinar intereses, muchas veces antagónicos, como se aprecia en este párrafo:
"No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su propio egoísmo; ni le hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas"(Smith, 1994:17).
Aplicada esta concepción a la política, ésta es pensada como una institución que transforma los intereses individuales en un interés común simplemente agregándolos, muy similar a lo postulado por J.S. Mill. La versión contemporánea de esta tesis es sostenida por la escuela "public choice", base del monismo motivacional: el individuo medio o representativo actúa sobre la base de la misma escala de valores tanto cuando participa en una actividad de mercado como cuando lo hace en la actividad política.
Conforme a esto, según los ciudadanos hobbesianos, la ciudadanía es la máscara con que las personas se desenvuelven en la vida pública, desarrollando su existencia preminentemente en la esfera privada. Surge por la necesidad de proteger lo privado de la intromisión de lo público.
A esta visión se opone la rousseauniana, donde el pacto social produce un gran cambio en el

hombre, sobreponiendo la justicia social al instinto, y dando a las acciones la moralidad de la que carecían. Se da prioridad al derecho y al deber, antes que al impulso físico y el instinto; se escucha a la voz de la razón, antes que la de las inclinaciones.
Culmina concluyendo que las visiones de ciudadano no son ni verdaderas ni falsas, dado que son sólo descriptivas. Una política presupone una sociología, y esta última está dada por las instituciones públicas. Si lo que se cree es que las concepciones son pre-institucionales, lo observado en política será realista. Si, por otra parte, se sostiene que las instituciones determinan en gran forma la concepción de nosotros mismos y de nuestras relaciones con los demás; el aceptar como inmodificables las condiciones actuales que impone la concepción dominante, no es realismo, sino falsa conciencia.
Este texto nos impone el deber de reflexionar ante lo que se viene: la definición de las elecciones presidenciales. Se deberá decidir si lo que se quiere es la motivación de mercado como lema de las instituciones públicas, con el consiguiente desarrollo de ciudadanos hobbesianos; o un contrato social rousseauniano, en donde la justicia y la razón se impongan a la voz de las inclinaciones instintivas.

 es crucial, dado que enfatiza la diferencia entre tomar determinadas decisiones y reconocer determinadas decisiones como propias. El autogobierno se relaciona con la autoría de las decisiones, y no con su realización o confección”. En otras palabras, el ciudadano que forma parte de un régimen democrático, participa en la formación de las reglas que posteriormente lo regirán, estando por esto, en una situación de autodeterminación autónoma. Esta concepción encuentra un claro referente en el personalismo ético kantiano, dado el concepto de autonomía de la voluntad que este autor sostenía. Además, concuerda con el concepto de libertad política de Kelsen, a saber, “un sujeto es políticamente libre en la medida en que su voluntad individual está en armonía con la voluntad colectiva (o general) expresada en el orden social”. Como puede apreciarse, el ciudadano es quien elabora las reglas, en un proceso colectivo, en el que participa la sociedad toda.
es crucial, dado que enfatiza la diferencia entre tomar determinadas decisiones y reconocer determinadas decisiones como propias. El autogobierno se relaciona con la autoría de las decisiones, y no con su realización o confección”. En otras palabras, el ciudadano que forma parte de un régimen democrático, participa en la formación de las reglas que posteriormente lo regirán, estando por esto, en una situación de autodeterminación autónoma. Esta concepción encuentra un claro referente en el personalismo ético kantiano, dado el concepto de autonomía de la voluntad que este autor sostenía. Además, concuerda con el concepto de libertad política de Kelsen, a saber, “un sujeto es políticamente libre en la medida en que su voluntad individual está en armonía con la voluntad colectiva (o general) expresada en el orden social”. Como puede apreciarse, el ciudadano es quien elabora las reglas, en un proceso colectivo, en el que participa la sociedad toda. En una democracia moderna, por lo tanto, los ciudadanos son libres de involucrarse en el discurso público con el fin de hacer que el Estado sea receptivo de sus ideas y valores, en la inteligencia de que incluso en el caso de que el Estado actúe en formas inconsistentes con esas ideas y valores, los ciudadanos podrán de todos modos mantener su identificación con el Estado. Por esto, es importante que no se adopten disposiciones que ocasionen enajenación en los ciudadanos, dado que cuando los ciudadanos se sienten alienados de la voluntad general, o del proceso por el cual la voluntad general es creada, votar respecto de asuntos se convierte simplemente en un mecanismo de toma de decisiones, un mecanismo que puede fácilmente convertirse en opresivo y antidemocrático.
En una democracia moderna, por lo tanto, los ciudadanos son libres de involucrarse en el discurso público con el fin de hacer que el Estado sea receptivo de sus ideas y valores, en la inteligencia de que incluso en el caso de que el Estado actúe en formas inconsistentes con esas ideas y valores, los ciudadanos podrán de todos modos mantener su identificación con el Estado. Por esto, es importante que no se adopten disposiciones que ocasionen enajenación en los ciudadanos, dado que cuando los ciudadanos se sienten alienados de la voluntad general, o del proceso por el cual la voluntad general es creada, votar respecto de asuntos se convierte simplemente en un mecanismo de toma de decisiones, un mecanismo que puede fácilmente convertirse en opresivo y antidemocrático.